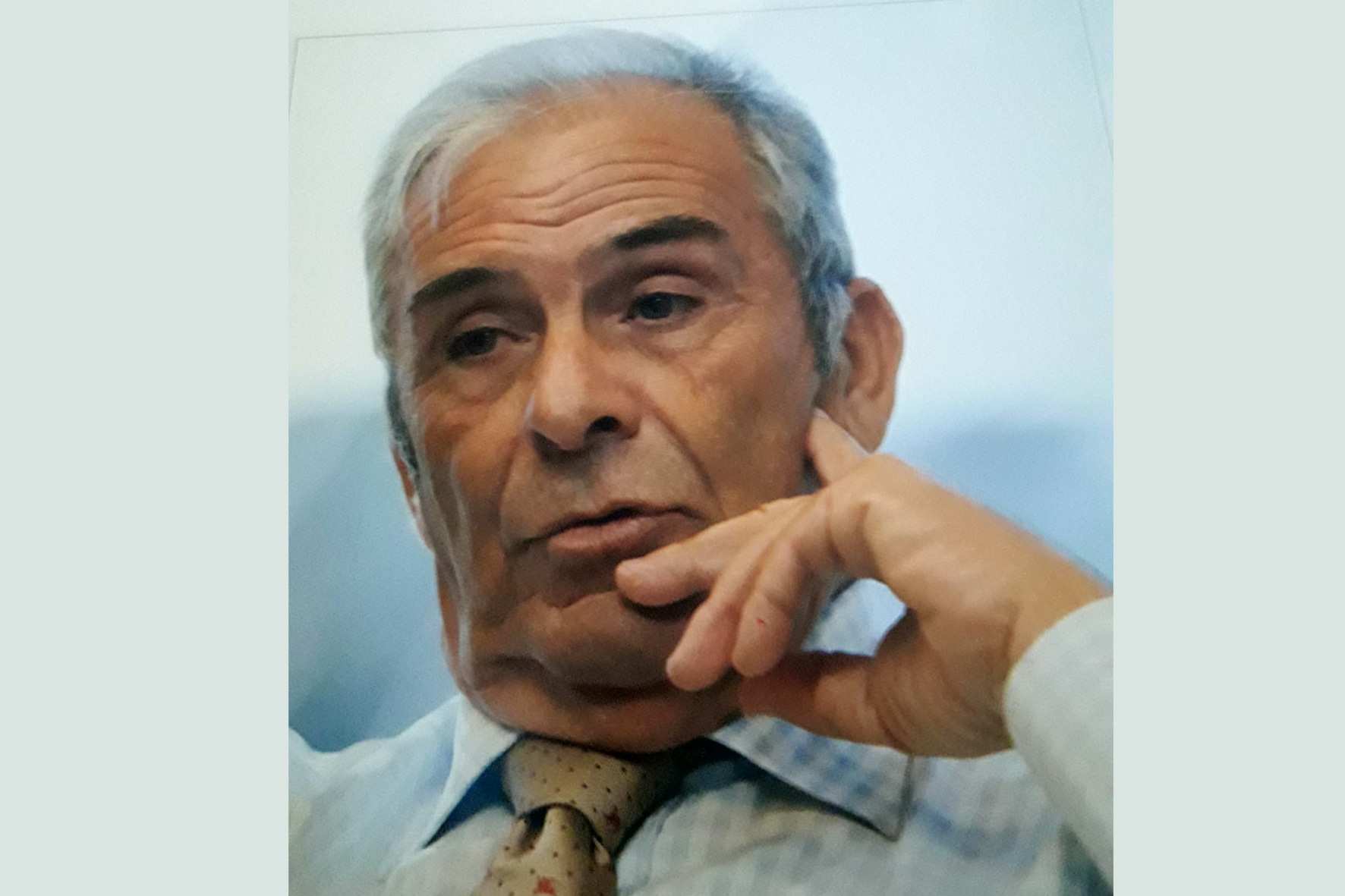Por Juan Jesús Ayala.
El día 24 de junio en el Tamaduste, al patrono, San Juan, lo sacan en procesión desde su ermita y siempre ha sido una fecha señalada desde nuestra infancia que nos llenaba de novedades, de alegrías guardadas en el baúl de los recuerdos que cuando se convertía en realidad nos producía una satisfacción casi ilimitada.
La fiesta no comenzaba solo ese día 24, desde la víspera se iniciaba y muchos se preparaban para llegar hasta el Tamaduste. Unos transitando el camino para encontrar la rodadura de el Jable o la más empinada aún que tras pasar la “fuga” por el agujero incrustada en la Asomada Alta donde comienza el Jorado. Allí la velocidad que se lleva en los pies es de vértigo no incitando a frenar porque muy bien pudieras ser arrastrado por el jable que te perseguía y que dejas atrás por los brincos y carreras de cada uno.
En aquellos años, ya lejanos en el recuerdo, los vehículos que podían llevar gente eran muy pocos; si acaso el camión de Juan Padilla, la vieja guagua Dyamond o la camioneta Ford del cuartel de los soldados. Vehículos estos runruneantes, pausados y que nunca llegaban en el tiempo previsto. Pero no importaba, eso era lo de menos. La fiestas, los cantos, las parrandas y el jolgorio ya comenzaba dentro de sus cabinas y carrocerías.
En los “Tendederos” ya estaban montados los ventorrillos, y era la música que sonaba y el baile en una plaza llena de tierra arenosa que no nos podemos explicar como se podían mover en aquel recinto polvoriento enmarcado por cuatro brezales caducos, casi esqueléticos.
Tras la procesión se dejaba oír el clarinete de Guzmán. En otro momento, la bandurria y las guitarras de los hermanos Abreu, gomeros que llegaron procedentes de Valle Gran Rey que incorporaron a la isla de El Hierro la cadencia y el ritmo de la isla gomera. O en los descansos aparecían los acordes y la maestría del acordeón del recordado Ramiro.
Y en la fiesta también tomaba presencia las paradas y los descansos en los canteros una vez que se saltaban los portillos para robar las primeras uvas que ya estaban hinchonas, o los primeros higos cotios de las higueras de don Pepe Piz, arriba en lo alto del malpaís, que nos dejaban los labios escociendo por el picor del cardón.
No era solo la procesión, los voladores del día del santo sino el baño en el Rio bien estrenando bañador o recomponiendo el del año anterior. Y además la gente de La Caleta y la de Echedo acompañaban el día y venían por el camino arriba en lo alto de la Montaña Colorada o con la barca de Felipe Benítez que se “emborcó” apenas llegó a la “Plancha” y los apuros del rescate entre gritos y también de risas.
Ya se habían sacado a las terrazas las perezosas y las alacenas de colgar y se desempolvaban faroles, quinqués y petromax para alumbrar la alegría de la noche sanjuanera surcada por los cantos monocordes de las pardelas.
Así como la gigante hoguera donde las llamas eran el mejor recuerdo de los trastos viejos y desaprovechados que rendían tributo al valor simbólico del fuego.
Noches de olor a calcosa quemada o de sonidos que producían el reventar de las olas que empezaba en la Raya Azul y terminaba en el Bañadero de las Mujeres.
Y llegaba la tarde del día que había que preparar la subida. Unos camino arriba traspasando el Roque de las Campanas, por la Asomada Alta hasta llegar a Asabanos y otros por la vieja carretera para avistar la Villa en la curva de Guardavacas.
Era el día de San Juan un sinfín de fenómenos los que hacían que de un año para otro se deseara revivir los sueños que se dejaban mecidos en el Cantíl, el Ancón Alto o en el Roque Fresco envueltos por la soledad del lugar que estaba dispuesto a despertar unos días mas adelante cuando julio comenzara y el verano en su fuerza hiciera que llegara un nuevo encuentro con el Tamaduste.