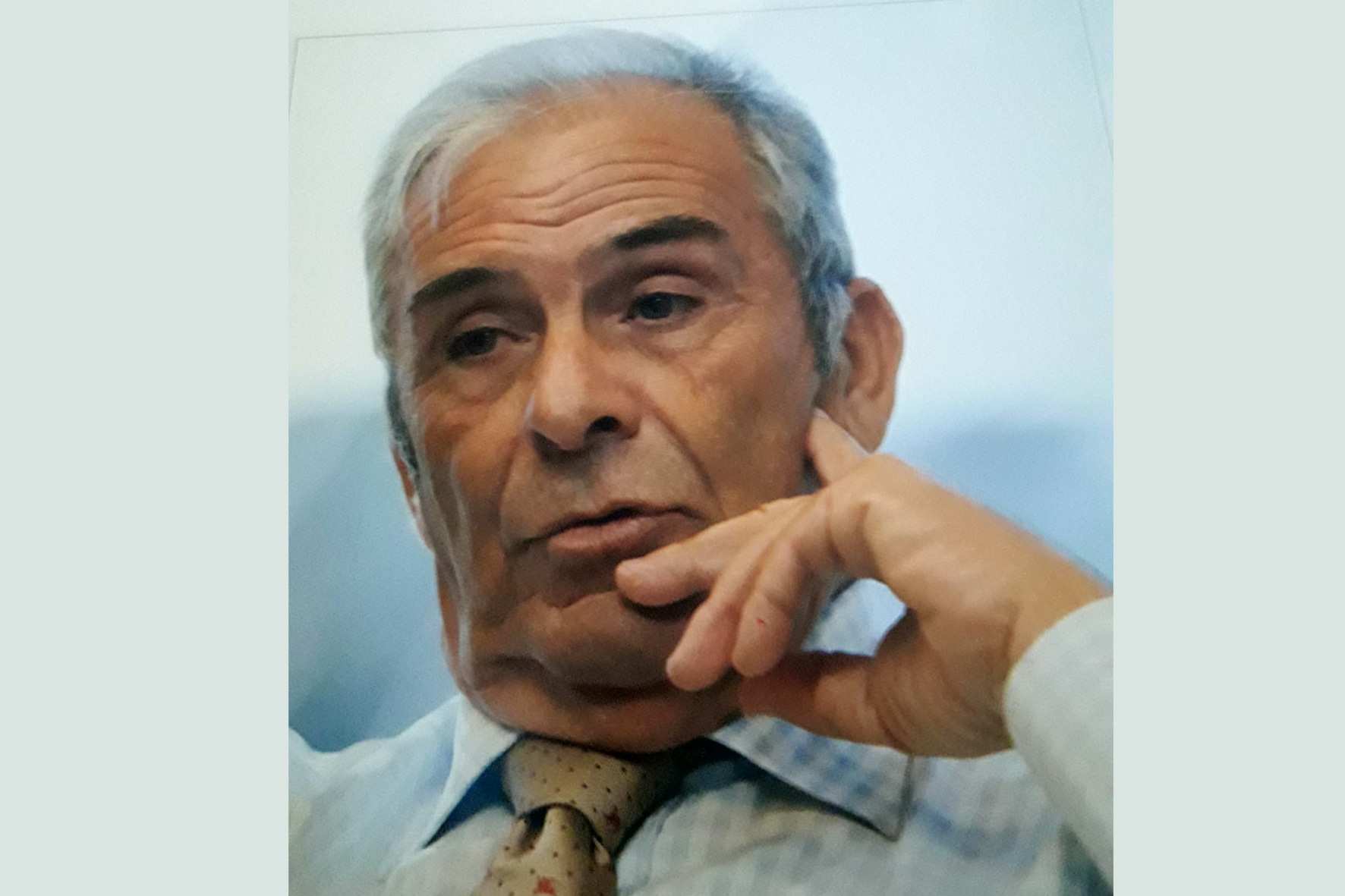Por Juan Jesús Ayala.
Mirábamos el mar en toda la inmensidad de su horizonte cuando un graznido, más bien lamento, se escuchaba, no tan distante, en los callados de la playa angosta Era la gaviota. La misma del año anterior. Con sus colores de plumaje gris y blanco, de patas amarillas y pico corvo cansado de buscar comida para sus crías.
Pero no llegó sola, a su lado estaba su cría que se acurrucaba bajo su pecho a la que protegía con afán desmesurado. Al poco tiempo de estar contemplando la ternura que prodigaba la madre a su cría, de pronto oímos un revoloteo de alas y era que se había acercado al lugar, sobre los callados de la Playa la gaviota macho, que había colaborado a que del incubamiento del huevo saliera el pequeño poyuelo que se arremolinaba a su alrededor.
De pronto las dos gaviotas levantaron el vuelo desplegando la envergadura de sus alas de 150 centímetros dejando en la orilla sobre un gran callado de la Playa a la pequeña cría.
Allí se mantuvo camuflada con su plumón gris en una lucha infructuosa con las olas que con gran intensidad se acercaban a la playa mientras sus progenitores perseguían buscando alimentos para nutrirla de lo necesario para que alcanzara el tamaño que le procurara levantar el vuelo.
Habían emprendido viajes diferentes, la nuestra, la que habíamos reconocido se dirigía hacia la meseta de Nisdafe donde se entremezclaba con las vacas que pastaban por allí conviviendo con ellas, a lo estaban acostumbradas, compartiendo insectos, sobre todo, cigarrones, alejándose del inmenso manto de amapolas porque la gaviota había percibido que a las vacas le producía cierta somnolencia hasta provocarles muchas veces e sueño.
Ella no podía perder tiempo en experimentos; tenía una labor que cumplir que era transportar en el buche y para su cría los alimentos lo mejor que podía , seleccionando aquello que pudiera darle fuerza y vitalidad.
La otra gaviota siguió un rumbo contrario, giró hacia los cantiles del Tamaduste, más bien en la búsqueda de pescado y marisco seguramente se fue a posar, mal país avante en el Roque de las Gaviotas.
La gaviota, la nuestra, fue la que llegó sola a la playa. De la otra nada supimos.
Volvió a desplegar las alas igual que el año pasado y oteando el horizonte y saltando de callao en callao dibujando una intranquilidad constante traducida en gemido ya que con su pico revolvió calcosas y hierbas de todas clases y no encontró a la pequeña cría, que esperaba.
¿Qué había pasado?
El mar en su subida y con el alboroto de un impetuoso oleaje había arrebatado de su posición a la desvalida cría que no tuvo otra opción que refugiarse de las tremendas olas que retumbaban en toda la playa que, al fin, la empujó hacia el infinito.
La gaviota, efectivamente, era la misma del año anterior. Nos hacia compañía y cuando las olas la acercaba, contemplábamos con curiosidad su airoso plumaje y patas amarilla majestuosas. Siempre demostró una alegría hecha graznido mojándose en el mar y secándose entre los callaos de Las Playas.
Pero este año fue distinto. Su gemido y pena nos conmovió y sorprendió.