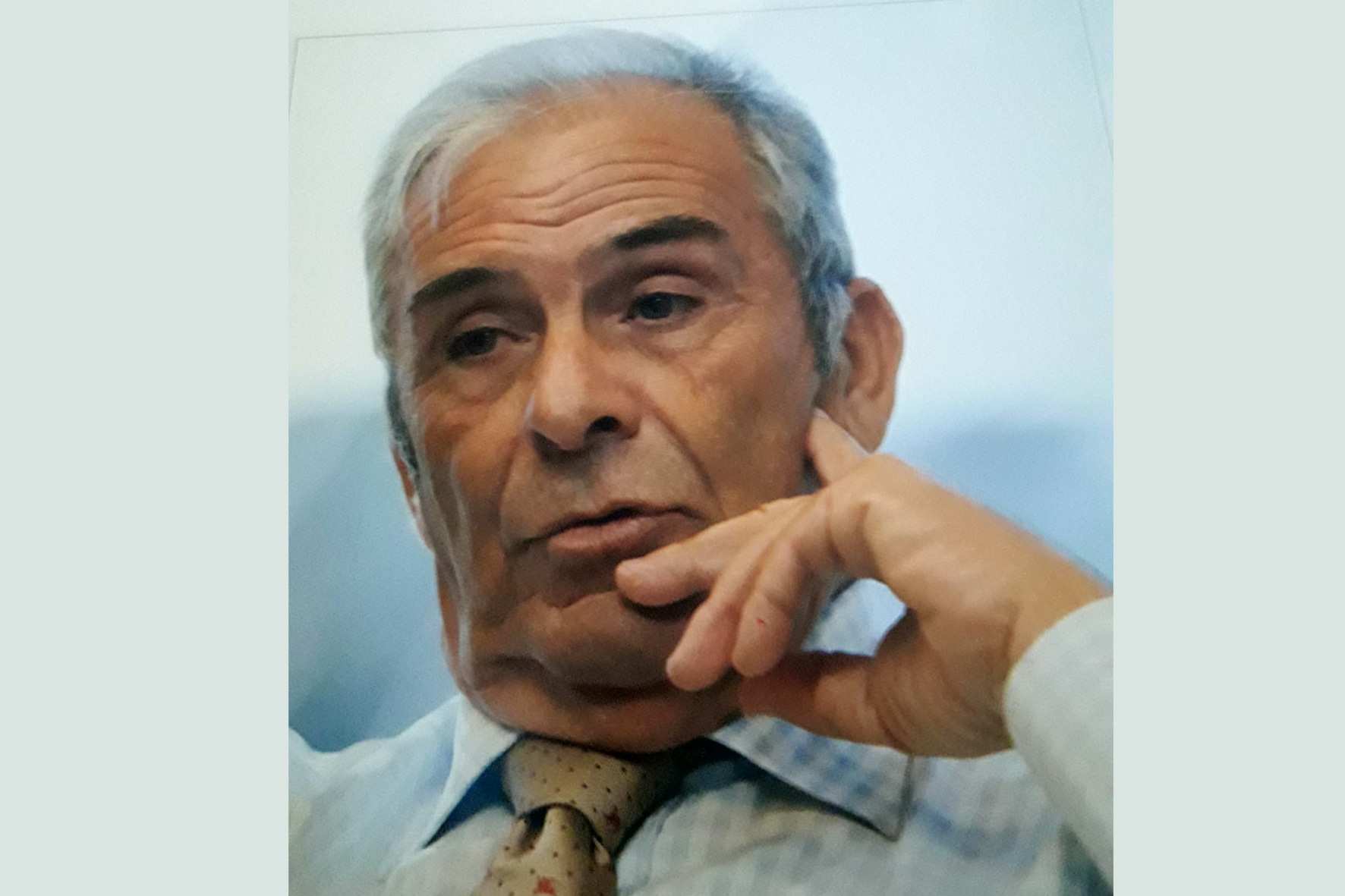Por Juan Jesús Ayala.
La montaña de Ajare es un referente que pudiéramos situar en lo mágico, emulando a la de Thomas Mann, y no es porque no estuviera situado un sanatorio como la de Wald de Davos, donde procuraba curarse su esposa Katia. Ajare para los herreños es más aún; por sus caminos plenos de lucidez verde, aparece en su peregrinar la patrona de la isla cada cuatro años desde 1740, cuando una pertinaz sequía motivó que se trasladase desde la Dehesa hacia Valverde por ver si, ante la desesperación de sus habitantes, pudiera acontecer ese fenómeno atmosférico que regara la isla del agua deseada. Y así fue. En Ajare, cuando llegó la comitiva, empezó una lluvia torrencial que llenó de plena satisfacción a la isla entera.
Ajaré sigue siendo una montaña mágica que festonea el borde de la villa de Valverde, dándole raigambre a la vieja Amoco, de la que, según cuentan, fue tiempos atrás toda una frondosidad de un bosque esplendente del que solo queda como recuerdo sempiterno Ajares.
Cuando en sus silencios de años la contemplamos sentimos el impacto que desde el viejo campo de futbol de San Juan la encontramos como vigía de los días de la villa con su trajín, sobre todo, los que había correillo que traía correspondencia y paquetes los lunes y viernes por la tarde, que iban a recoger los que tuvieron esa suerte a las oficinas del correo en los bajos del edificio antiguo del Cabildo donde la voz pregonera de Ramiro o Juan Pedro llenaban de satisfacción o en caso contrario nos estimulaban con un gesto de amabilidad que vez será.
Ajare con sus silencios en las tardes ya solitarias de ausencias veraniegas y en los amaneceres recreados por ilusiones de una juventud que comenzaba a comprender lo que la isla tenía y de lo que era capaz de darnos. Así, cuando llegaban las horas de la Navidad y las que marcaban el día de Reyes instintivamente mirábamos desde cualquier lugar que estuviéramos, desde la Plaza del Cabo, de Santa Catalina o subiendo la calzada de Las Piedritas camino de Pînto o de Arema que la mañana iba a estar apacible, que no haría viento, y si acaso una pequeña zorimba; lo que nos animaba a que aun esos días acompañados por su presencia mayestática fueran aún más deseados.
Y cuando queríamos atraparla, metiéndonos entre sus vericuetos llenos de brezales, nunca fuimos capaces de recorrerlos en su extensión, porque teníamos la sensación que nos vigilaba, porque Ajares era para sí misma, desde siempre, desde su historia de años que no queríamos ni podíamos interrumpir.
Ajare en la memoria colectiva de una isla, es una montaña deseada, mágica, no solo por su vigencia diaria, por sus misterios inescrutables, sino por la satisfacción que, en los nuevos encuentros, allí estaba impertérrita, como siempre, sin la imaginaria agresividad de una fuerza telúrica sino de la quietud que acompaña el mejor rumor de su naturaleza agreste entre árboles y el cantar de los pájaros.